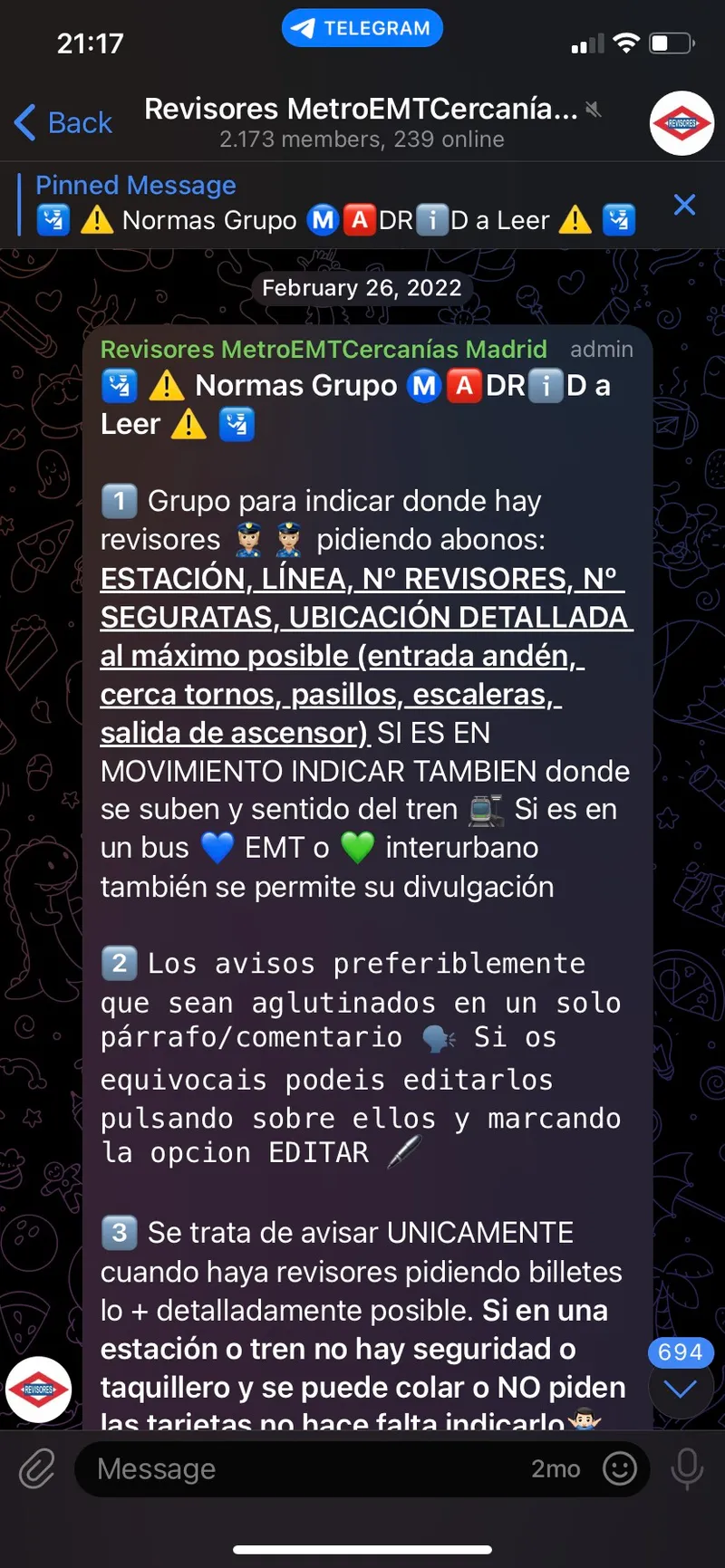
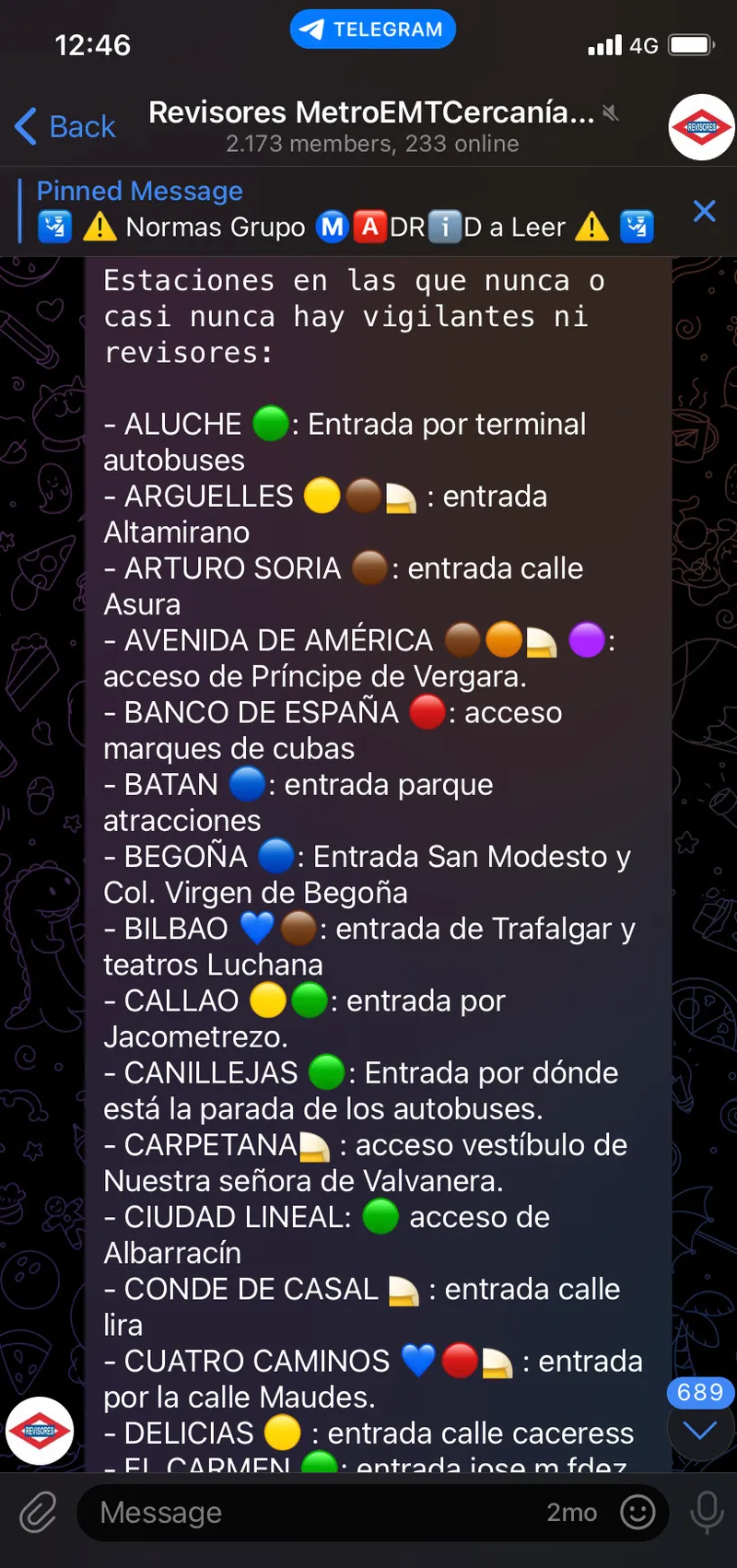
El músico abre la compuerta y accede al convoy portando una maletita con ruedas. Ha comprobado que no está muy saturado y puede crearse el espacio suficiente para ejecutar sin problemas. Los pasajeros liberan su zona de forma inconsciente, del mismo modo que adaptan unos a otros sus movimientos cuando se producen aglomeraciones. Tampoco viene demasiado vacío, de modo que es posible que consiga dos pavos, así que entra despreocupado y empieza a afinar su instrumento justo al lado de la puerta por la que ha entrado, ya que será también por la que salga una o dos estaciones después. Una sensación incómoda hace que levante la mirada, como obedeciendo a un instinto. Advierte entonces la ominosa sombra del vigilante que se ajusta el correaje haciendo ver que se dispone a actuar, pero con la suficiente parsimonia para dejar que su presa huya. Ya se conocen, puesto que se han encontrado en varias ocasiones. El músico es más veterano en la línea que el guardia, que antes cubría otro recorrido. Ambos interpretan el código que rige estos encuentros. No se trata de un código escrito, sino el del una suerte de ecosistema donde conviven especies adaptadas que respetan sus respectivos territorios. Se saludan, intercambian algunos sonidos guturales apaciguadores y se desean buen día. Antes de que las puertas automáticas vuelvan a cerrarse, el músico ya está en otra parte.
Pese a que existe cierta indolencia en la aplicación de las restricciones normativas, la música ambulante no está legalmente permitida en el metro. Los músicos callejeros pueden actuar únicamente en un perímetro limitado de la “almendra” o núcleo de la ciudad tras obtener la oportuna licencia administrativa, y solo en aquellos puntos asignados bajo horarios restringidos. Ignoro si se les exige también “buena presencia”. Fuera de estos límites y restricciones, el músico del metro es un perroflauta. Su arte se valora como mendicidad y sabe perfectamente lo que es “irse con la música a otra parte”. El músico deambulante que invade una instalación pública funcional está expuesto a cualquier requerimiento y sanción, no solo por iniciativa de los agentes del orden, sino de cualquiera que afirme sentirse molesto u ofendido por su actividad. La sanción que puede recibir está equiparada a la de los carteristas o la de esos tipos que se sacan la polla debajo de un abrigo, y equivale a 120 jornadas de trabajo, a razón de 50 euros por jornada (seamos optimistas). Si no me cree puede comprobarlo usted mismo: cuando vea aparecer a uno de estos individuos denuncie su presencia. Bastará con que lo haga en voz alta para hacerle huir como una rata tolerada. Pero mejor denúncielo ante la autoridad y exija su identificación, no sea que aparezca una buena persona y le parta la cara. Interponga la correspondiente denuncia y testifique. Tiene usted todo el derecho, sólo está pidiendo que se cumpla la ley, y usted está harto de pagar impuestos para mantener a holgazanes. Hágalo, verá como se sale con la suya. Y después púdrase en el infierno para el que trabaja.
Afortunadamente no siempre seguimos la ley a rajatabla, seguro que tampoco usted. Hay demasiadas leyes para saber todo lo que podemos hacer y lo que no. Por eso disponemos de códigos de conducta alternativos que aplicamos con cordura. Es por eso que la tierra sigue girando. Hace años me encontraba en una situación complicada. Un conjunto de infortunios encadenados me sustrajeron mi derecho constitucional a la vivienda. También yo tuve que tragarme mi bonhomía viviendo un tiempo de okupa. En aquellos años solía colarme en el metro de forma habitual, y de paso aprovechaba para cargar el móvil. Dado que no tenía trabajo no necesitaba desplazarme a menudo, pero cada dos días necesitaba recoger a mi hijo del colegio ubicado en otro barrio y pasar un rato con él. A veces lo invitaba a kasa y teníamos que colarnos los dos. Como la estadística no suele fallar, una de las cien veces que lo hice fui atrapado por tres funcionarios que invadieron el vagón, parece que con las cosas muy claras. Normalmente se emboscan en recodos poco visibles, o se apostan en la salida para que no puedas salir, pero sospecho que en este caso se trató de una transmisión interna en tiempo real entre el personal del metro mediante algún tipo de dispositivo. Fui invitado amablemente a acompañarles fuera y rellenaron un formulario. La chica que lo hacía escuchó mi historia mientras tanto. Le dije que entendía su actuación, ya que solo estaba haciendo su trabajo, y le pedí que entendiese que mi obligación era colarme otra vez mañana, y también los días sucesivos, y que si trabajaba en esa línea era probable que volviésemos a encontrarnos. Fue una conversación muy cordial. Me dijeron que puesto que ya había sido sancionado podía completar mi delito sin preocuparme: si otro funcionario volvía a retenerme durante el trayecto solo tenía que mostrar la copia que me entregaron como salvoconducto. Antes de abandonar el andén, mientras esperaba el próximo convoy (no demasiado preocupado pues ya no vivía en el lugar donde estaba empadronado), vi que hablaban entre ellos. Volvieron y me pidieron el papel, nos desplazamos unos metros para escapar de las cámaras y lo hicieron pedazos. Luego se marcharon deseándome mucha suerte.
* * *
El músico espera la llegada del próximo convoy, confiando en que no transporte leña. Todavía no es hora punta así que el tren viene bueno, pero lleva bicho. Otra compañera a la que aprecia lo ha tomado y está cubriendo su trayecto. La norma no escrita establece que no puede haber más de un músico por convoy, ni mendigos, ni bebés durmiendo en su carrito, ni por supuesto seguratas. Los músicos suelen encontrarse en puntos concretos y bien interconectados, pero no céntricos. Sol es una ratonera. Plaza de Castilla, Casa de Campo, Legazpi, son lugares ideales. Allí los músicos se conocen, intercambian experiencias y toman turnos entre ellos.
Todos conocemos la fábula de la cigarra y la hormiga. La cigarra cantaba y la hormiga recolectaba provisiones. Cuando llegó la pandemia las hormigas empezaron a caer como moscas, así que optaron por encerrarse en el hormiguero para no contagiarse a la intemperie, aprovechando que tenían un ERTE. La cigarra, que no tenía contrato regulado, transitaba el huerto desolado sin nada que echarse a la boca. Las hormigas no quisieron acogerla, puesto que ya tenían suficientes problemas entre ellas para mantener la distancia de seguridad, y la cigarra ocupaba demasiado espacio. Lo que no cuenta la fábula es que la cigarra también había estado laborando sin seguridad social, ni que su rechoncho cuerpo acabó en las despensas del hormiguero.
